El Oro nazi
 En los comienzos del nuevo milenio, la banca suiza informó al mundo que parte de la fortuna nazi se hallaba en sus bóvedas. Allí dormían, fundidos en lingotes, el oro de una alianza, la funda de una muela, la caja de un reloj de pulsera e innumerables pequeños objetos que homogeneizaban sus historias inconclusas por el horror. La hipócrita neutralidad de los negocios quedaba en evidencia.
En los comienzos del nuevo milenio, la banca suiza informó al mundo que parte de la fortuna nazi se hallaba en sus bóvedas. Allí dormían, fundidos en lingotes, el oro de una alianza, la funda de una muela, la caja de un reloj de pulsera e innumerables pequeños objetos que homogeneizaban sus historias inconclusas por el horror. La hipócrita neutralidad de los negocios quedaba en evidencia.
Por Arturo Trinelli
Boulogne, Buenos Aires
En el siglo anterior, cuando la democracia "posible" renacía en Argentina después de un grotesco de nazismo criollo, yo frecuentaba el Bar de Baviera, en Villa Adelina. Quedaba en el paso obligado hacia la estación y luego del trabajo me sentaba a beber un café.
En las paredes, surcadas por mapas de humedad, se entrelazaban banderas argentinas con alemanas. En esos tiempos, alimentada por best-sellers como El Archivo de Odessa y otros escritos menos conocidos, el oro nazi era una leyenda urbana.
En el bar se reunían ex combatientes alemanes de la Segunda Guarra. Sentados en distintas mesas, algunos con sus mujeres, bebían tan duro como la guerra.
Los combates individuales, fogoneados por el alcohol, disparaban cataratas de gritos en la jeringoza tajante del idioma alemán. Yo no entendía nada. Confieso que, la primera vez, me asusté. Como vi al mozo sonreir, lo llamé y le pregunté qué sucedía. El mozo era el hijo del dueño, un alemán que asistía impávido a los debates. Me contó que un grupo perteneció al acorazado Admiral Graf Spee, hundido por su capitán Hans Langsdorff en la Batalla del Río de la Plata, luego de desembarcar a toda la tripulación. Lo hundió para impedir que los aliados estudiaran la nave, concluyó el mozo. Otro grupo perteneció a la tripulación de un submarino nazi rendido en el puerto de Mar del Plata tras la caída de Berlín, y algunos otros sólo habían sido simples soldados. Discutían quién había sido más o menos valiente, cuarenta años después de los hechos.
Día a día bebían y bebían hasta instalar la misma polémica. Buscaban lo imposible a través de lo inútil que resultaba colocar el pasado en el lugar del futuro. Pensé que, suceda lo que suceda, estemos donde estemos, nunca salimos de nuestras sensaciones.
En una de las discusiones más acaloradas que presencié, el mozo me tradujo que acusaban a los tripulantes del submarino de no haber presentado batalla porque habían descargado el oro del Tercer Reich en la costa cercana a Camarones, provincia de Chubut. El acusador sostenía que no sólo conocía esto: sabía dónde se hallaba escondido el oro. El hombre había sido jefe de máquinas del Graf Spee y siempre estaba acompañado por su mujer. Los acusados se mofaban entre sorbos de cerveza.
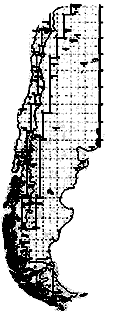 Una mañana, alteré mi rutina y entré en el bar. La pareja acusadora se hallaba sola en una mesa. Me saludaron y me animé: ¿hoy no hay discusiones? - Por la tarde, me contestó el hombre arrastrando las erres. Bajé el tono de voz para preguntar: ¿es cierto lo del oro?
Una mañana, alteré mi rutina y entré en el bar. La pareja acusadora se hallaba sola en una mesa. Me saludaron y me animé: ¿hoy no hay discusiones? - Por la tarde, me contestó el hombre arrastrando las erres. Bajé el tono de voz para preguntar: ¿es cierto lo del oro?
Señaló una silla y me senté con ellos. Las caras abotagadas y rojas, la mirada encendida en el gesto adusto y unos pocos cabellos hirustos de un rubio ceniciento, le daban al viejo un aspecto mefistofélico. Ella, la mirada vacía y celeste recorrida por el silencio. Plutón y Prosperina devaluados, bebían gin con cerveza a las diez de la mañana y se aprestaban a develarme un secreto:
- En el año 1946 desaparecieron más de quinientos idiotas en todo el país ¡averíguelo! ordenó como un úkase. Continuó: - Fue mi amigo Helmut, los compraba o los secuestraba, no había controles en aquel territorio.
El sol desbordaba el friso de la ventana y Prospetina, ausente, se encogió en la silla. Plutón agregó: - Los usó para transportar y esconder el oro, bien al oeste, en las afueras de un pueblo... dudó, - ¿cómo se llamaba? le preguntó a la mujer.
Ella sacudió la cabeza varias veces como tomando envión para responder, y contestó con un tartamudeo: - es... EEE... Esquel.
- ¡Ahí! Ja, ja, ja. rió con el acierto y agregó: - sólo yo se donde.
Ahora los tres mirábamos cualquier cosa, hasta que él me sonrió y dijo: - Se viene el cuarto Reich.
Yo me encogí de hombros, los saludé y me fuí. En la calle pensé: puede ser, después de todo, el oro amplía la existencia de la verdad.
-----------------------------------
El autor publicó, entre otros títulos, "El canto de los grillos y otros relatos", Ed. Nueva Generación, 2001.
Email: piedrazul@hotmail.com

